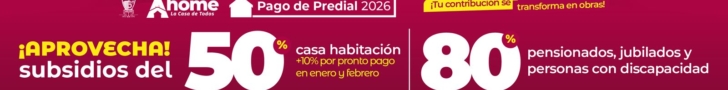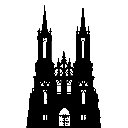Una tras otra y prácticamente un día tras otro, una joven mujer, estudiante o trabajadora, desaparece y al poco su cuerpo violentado es encontrado por ahí, en cualquier lugar. Esto ocurre ahora de una manera tan sistemática que hasta figurativamente se puede hablar de que el clima de hostilidad y violencia que vive el país ha dado lugar a que surja una especie de asesino serial colectivo que adopta distintas caras y personas, pero que no interrumpe su sistemática tarea. Está incluso ya establecida en la mente colectiva la noción de un modus operandi con componentes bien determinados, previsibles, y con ello “normales”. Así es la respuesta primera de las autoridades que será casi siempre negar, descalificar a la víctima y restarle importancia a su muerte.
Luego, y como reacción, una forma inmediata de organización y movilización de padres y compañeras que dudan de la versión oficial y exigen que el deceso se asuma como feminicidio. Y, por último, se sabe que habrá que estar luchando contra el olvido, la opacidad del proceso judicial, si se llega a eso; las presiones y la corrupción y los arreglos que en lo oscuro poco a poco diluyen el proceso y mediatizan el enojo. Y todo esto sucede porque, pese a la continua cadena y acumulación de desapariciones y muertes, y el terco movimiento de mujeres organizadas, no se han establecido cambios y tampoco un clima social y dispositivos institucionales nuevos que actúen de manera permanente, más allá de la circunstancia, y que construyan un clima que desmonte desde dentro de las conciencias, de los hogares, escuelas y centros de trabajo esa noción profunda en el ADN social, de que a la mujer corresponde –“ex natura”– un lugar secundario sobre todo si es pobre, trabajadora e indefensa. Un clasismo redoblado.
En el fondo, en cada acto de violencia o asesinato se trata de negarle a la mujer su naturaleza como ser político, capaz de decir, actuar y transformar la atmósfera en que vive y de liberar su naturaleza y potencial como ser con poder para reorganizar el entorno y ponerlo a su servicio, como siempre hemos hecho los hombres, para nuestro provecho. Y de ahí que la democratización del hogar, de la escuela, de los centros de trabajo no puede seguirse confinando a la estrechez de la visión liberal de la democracia, como, por ejemplo, una votación para delegar en el otro la responsabilidad de la transformación. Debe reivindicarse –como revolucionaria– la participación de mujeres (y hombres) con plenos derechos en la construcción cotidiana de ambientes transformadores. Y eso implica desmantelar mucho de la construcción anterior, de siglos y décadas, que penetra todos los rincones de los espacios citados. En la escuela y universidad, la democratización implica mirar críticamente espacios como la distribución y el acceso al poder institucional y, más básico aún, el acceso y permanencia de la mujer en los centros de conocimiento superior. Es decir, el acceso al fundamental poder del conocimiento.
Todo esto –incluso sólo plantearlo– suele asustarnos a los hombres. No confesaremos que se trata del miedo a perder poder y privilegios, sino que lo atribuiremos a la heroica defensa de un orden familiar, laboral y, en el caso de la educación, institucional. En el caso de la UAM, por ejemplo, incorporar el promedio de bachillerato como factor para la admisión, además del resultado del examen de selección, sin buscarlo, provocó que miles de mujeres más fueran admitidas. Pero no se quería eso, se buscaba sólo mejorar la calidad de los admitidos, pero por esa abertura se colaron masivamente las mujeres. También en la UAM sigue impenetrable la más alta estructura de poder: nunca en su medio siglo de existencia, en la Metropolitana –moderna y de excelencia– una mujer ha llegado a la rectoría general. Y se entiende: toda la estructura que sostiene el poder institucional está abrumadoramente a cargo de hombres. Sin embargo, no se trata de que una estructura de hombres que eligen hombres ahora, para acallar las críticas, elija a una mujer. Se trata de crear una estructura horizontal, desde abajo y altamente participativa que equitativamente elija mujeres u hombres. Y lo mismo en el acceso: no se trata de esperar o hacer posible alguna otra bendita equivocación o una acción de la SEP o de la indiferente CNDH, sino de luchar por un acceso también equitativo que libere a las mujeres (y hombres) del precio de vivir la inequidad que significa que miles de aspirantes sean rechazados y centenares de académicos precarios sean quienes trabajan con las y los estudiantes. Ni lugares dignos para estudiar ni profesores con plenos derechos para educar.
Hugo Aboites*
Fuente: La Jornada