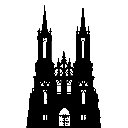Alvaro Aragón Ayala
La manufactura y aprobación de la Ley General de Educación Superior fue un “tiro de precisión” que pegó en pleno “corazón” de los grupos de agitadores que, movidos unos por los desmedidos apetitos neoliberales y otros obedeciendo intereses políticos aviesos, pretendían tomar por asalto o desestabilizar las Universidades Públicas del país.
La nueva ley obligó a los diputados de diferentes Congresos Estatales a tirar al cesto de la “basura legislativa” las propuestas de modificaciones de reformas a las leyes orgánicas de varias Universidades porque dichas iniciativas de ley violan la esencia y la naturaleza jurídica de la Ley General de Educación Superior.
Antes de la promulgación de la LGES, las instituciones de enseñanza superior de carácter público estaban expuestas a las presiones de grupúsculos internos o foráneos que, sin ningún consenso en las comunidades universitarias, pretendían, por encima de los órganos de decisión, asumir las rectorías o crear arcaicas mafias anti-academia en las casas de enseñanza.
La amenaza de la desestabilización universitaria era la constante en las Universidades Públicas autónomas. Los Congresos Locales estaban convertidas en las “cajas de resonancia” de personas que en lo individual o integrados en grupos de cinco o seis, con el disfraz de “modernizadores” de las instituciones pugnaban por modificar las leyes internas de instituciones.
Los falsos “reformadores” universitarios pretendían crear, con el apoyo de legisladores locales trasnochados o deseosos de reflectores políticos, leyes Ad Hoc que les permitiera, pese a contar con el rechazo de las comunidades universitarias, controlar las Instituciones de Enseñanza Superior.
El parto de la Ley General de Educación Superior constituyó un “golpe mortal”, un freno, a esos grupúsculos, algunos motejados satíricamente en las Universidades como “Pinky y Cerebro” o “Los Supersabios” por el rango intelectualoide que le impusieron a sus aberrantes propuestas de modificaciones a las leyes orgánicas de las Universidades.
Si el artículo 3° Constitucional ya establecía en su fracción VII que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, el artículo 2° de la Ley General de Educación Superior vino a blindar y fortalecer todavía más las autonomías de esas casas de enseñanza superior.
La LGES estipula que “ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del artículo 3° Constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”.
Si las modificaciones que se propusieron en el pasado a las leyes orgánicas de las casas de estudio no provienen de un amplio consenso universitario, si no cuentan con la aprobación de sus órganos colegiados, ya sea de sus Consejos Universitarios o Juntas de Gobierno, jurídica y legislativamente los Congresos Locales quedan impedidos para promover esas iniciativas de reformas a las leyes universitarias.
Así, pues, con el nacimiento de la Ley General de Educación Superior y en refrendo al respeto a las autonomías de las Universidades, los diputados de varios Congresos Estatales tuvieron que tirar al cesto de la “basura legislativa” o mandar a los archivos históricos de la agitación universitaria, las iniciativas de modificaciones de leyes orgánicas de las instituciones elaboradas y propuestas por particulares que carecen del consenso o la aprobación de las comunidades universitarias.